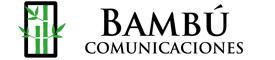Por: José Gustavo Hernández Castaño (*)
En Colombia, la palabra “democracia” se ha convertido en un fetiche vacío, un término que se pronuncia con solemnidad en los discursos oficiales mientras su significado real se disuelve entre contratos amañados, campañas financiadas con dineros oscuros y decisiones tomadas muy lejos de las urnas. Lo que debería ser el gobierno del pueblo por el pueblo es hoy, en buena parte, una ficción cuidadosamente maquillada: un teatro donde el ciudadano cree decidir mientras otros, desde la penumbra, mueven los hilos con precisión quirúrgica. La política, que nació para organizar el bien común, terminó convertida en un negocio tan lucrativo como inmoral, en el que el voto es apenas la moneda de cambio y la voluntad popular, un trámite necesario para legitimar lo que ya está decidido de antemano.
Detrás de cada candidato sonriente hay una chequera que financia la sonrisa. Detrás de cada programa de gobierno hay un Excel que calcula retornos de inversión. Detrás de cada promesa hay un contrato esperando ser adjudicado. La clase política que se presenta ante la ciudadanía como representante de sus intereses es, en muchos casos, apenas la fachada visible de un poder mucho más real, más poderoso y más invisible: el de los financiadores que, sin ocupar cargos ni aparecer en campañas, dictan la agenda del Estado desde sus escritorios. Son los grandes contratistas de obras de infraestructura que diseñan carreteras y presupuestos; los dueños del capital que deciden sobre impuestos y beneficios; los propietarios de los medios que moldean la opinión pública; los empresarios que lavan dinero del narcotráfico disfrazado de inversión; los señores del poder económico que eligen presidentes sin presentarse a elecciones.
Este gobierno invisible no necesita urnas ni aplausos. Su poder no depende del voto sino de la deuda. Porque quien financia una campaña no entrega un cheque: compra una obligación. Compra leyes hechas a la medida, contratos garantizados, Ministerios y Secretarías en arriendo, silencios bien pagados. Así, en Colombia, el que gana las elecciones no siempre gobierna. Gobierna el que puso la plata. Y el que legisla no es necesariamente el congresista electo, sino el empresario que, desde su oficina, dicta la agenda con un simple recordatorio: “recuerde quién lo puso ahí”.
Si esta radiografía describe al país en su conjunto, el Quindío representa su microcosmos más elocuente. En este pequeño departamento, la democracia se ha convertido en una puesta en escena cuidadosamente guionada por quienes jamás compiten en las urnas. Aquí, los partidos políticos no son comunidades de ideas, sino sociedades por acciones; los candidatos no son líderes, sino empleados obedientes; las campañas no son ejercicios de participación, sino inversiones que deben generar dividendos. Los financiadores no buscan representar a nadie: buscan gobernar sin exponerse. Por eso colocan al frente un rostro amable, un político maleable, un personaje con discurso aprendido que será, en realidad, el ejecutor de sus decisiones.
La política quindiana está plagada de ejemplos en los que detrás de cada alcalde, gobernador, concejal o diputado, se oculta un pequeño grupo de empresarios y contratistas que controlan el aparato estatal. Ellos deciden qué licitaciones se abren, qué obras se priorizan, qué empresas ganan. No lo hacen desde el Concejo ni desde la Asamblea, sino desde salas de juntas y clubes privados. Y cuando alguno de sus peones olvida a quién debe obediencia, el sistema se encarga de recordárselo: sin financiación, no hay reelección; sin contratos, no hay partido que sobreviva; sin la bendición del poder en la sombra, no hay carrera política posible.
El ciudadano, mientras tanto, cumple su papel con disciplina. Va a las urnas, deposita su voto, se siente protagonista por un día. Pero su papel es secundario, casi decorativo. El guion ya está escrito y el desenlace decidido antes de que se imprima la primera tarjeta electoral. Así, la democracia se convierte en un ritual vacío: las urnas están llenas, pero el poder está vacío. Se vota, sí, pero se vota entre opciones diseñadas por los mismos intereses. Se elige, sí, pero se elige entre marionetas del mismo titiritero. El voto, ese instrumento sagrado de la soberanía popular, termina siendo una firma ciega al pie de un contrato redactado por otros.
Lo más perverso de este sistema no es su existencia, sino su aceptación. La captura del Estado se ha naturalizado al punto de parecer inevitable. Nos resignamos a votar por el “menos malo”, a justificar al corrupto que “por lo menos hace obras”, a aceptar que “todos roban” como si esa fuese una ley de la naturaleza y no el resultado de nuestra pasividad. Esta resignación colectiva es el combustible que alimenta al poder mafioso que domina la política colombiana. Mientras la indignación dure lo que dura un escándalo en el noticiero, mientras el voto siga siendo una transacción clientelista, mientras la ciudadanía no entienda que el Estado le pertenece, el sistema seguirá funcionando exactamente igual.
Y, sin embargo, incluso en este panorama oscuro, hay una posibilidad. La historia demuestra que ningún poder ilegítimo resiste una ciudadanía despierta. Lo que hoy parece inevitable puede volverse insostenible si el ciudadano deja de ser cliente y se convierte en vigilante, si el voto deja de ser mercancía y se transforma en mandato, si el silencio cómplice se convierte en grito colectivo. Pero para que eso ocurra es necesario desmontar el mito más peligroso de todos: la idea de que el enemigo está en el partido contrario. No. El verdadero adversario de la democracia no tiene color político ni rostro electoral. Es el poder en la sombra que financia a todos, que compra conciencias sin importar el logo en la propaganda, que gobierna con igual comodidad a través de un liberal, un conservador o un independiente.
La tarea no es sencilla. Recuperar la democracia implica enfrentarse a quienes la convirtieron en negocio, denunciar a los medios que la maquillan, desmantelar las redes que la corrompen. Implica romper con la comodidad de la indignación pasajera y asumir la incomodidad de la acción política sostenida. Implica, sobre todo, reconocer que la responsabilidad última de este desastre no recae solo en los corruptos que roban, sino también en los ciudadanos que los eligen, los aplauden o los toleran.
Colombia aún puede salvar su democracia. El Quindío aún puede sacudirse la telaraña que lo aprisiona. Pero para lograrlo, debemos arrebatarle el Estado a quienes hoy lo manejan como si fuera su empresa privada. Debemos expulsar del poder a quienes nunca se presentaron a elecciones. Debemos recordar que votar no es suficiente: hay que vigilar, exigir, cuestionar, participar. Solo entonces la palabra “democracia” dejará de ser un eco hueco en los discursos y volverá a ser lo que alguna vez fue: el gobierno de un pueblo que decidió dejar de ser espectador y asumir su papel de protagonista.
Colombia aún puede recuperar su democracia, pero para lograrlo debemos arrancarla de las manos que hoy la controlan como un títere. Y el Quindío, ese espejo pequeño del drama nacional, podría ser el escenario donde empiece la rebelión ciudadana. No será fácil, pero la historia nunca la escribieron los cómodos. La escribieron los indignados.
(*) Magister en Ciencias Políticas
Asesor en direccionamiento estratégico de campañas
E-mail: gerencia@bambucomunicaciones.com
gustavo.hernandez@bambucomunicaciones.com